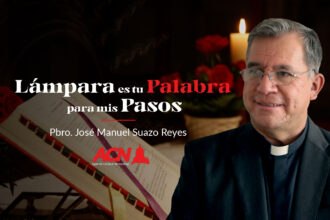Al cuarto domingo de Cuaresma se le denomina “domingo laetare”, que significa alegría, y aparece unida a la Divina Misericordia. Según san Pablo, una vida guiada por el ESPÍRITU SANTO ofrece frutos de “amor, alegría, paz…” (Cf. Gal 5,22). En este listado de frutos del ESPÍRITU SANTO, la alegría ocupa el segundo lugar después del Amor.
- Los frutos espirituales
- Guilgal
- Marca de pertenencia
- La Pascua
- La primera Pascua
- Cesó el maná
- Los que se acercan a JESÚS
- Dos hijos
- A un país lejano
- Hambre extrema
- Recuerdo de la casa paterna
- Petición de perdón
- El padre reconoce al hijo
- La condición de hijo es indeleble
- Comenzó la fiesta
- Requerimiento del padre
- Estar en CRISTO
- La iniciativa es de DIOS
- DIOS nos absuelve en su HIJO
- Embajadores de CRISTO
- ÉL cargó con nuestros pecados
Los frutos espirituales
Las lecturas de este domingo acercan la alegría y la Divina Misericordia, porque no se puede estar triste siendo perdonado o reconciliado con DIOS. El Amor recibido se convierte en la fuente de todos los otros dones y gracias, que se van a manifestar. “DIOS es rico en Misericordia” (Cf. Ef 2,4), y sale al encuentro de cada uno de sus hijos, porque le importamos. Nosotros somos capaces de amar a DIOS, porque ÉL nos amó primero (Cf. 1Jn 4,19). Aprendemos a amar, porque “el Amor de DIOS fue derramado en nuestros corazones por el ESPÍRITU SANTO que nos ha sido dado” (Cf. Rm 5,5). DIOS envía su ESPÍRITU SANTO a nuestros corazones que clama ¡ABBA! (Cf. Rm 8,15; Gal 4,5). La Divina Misericordia hace posible el retorno a la casa del PADRE, porque ÉL mismo se encarga de poner en el corazón la nostalgia por ese estado de vida. El Amor de DIOS hacia nosotros viene cargado de compasión por la indigencia que nos caracteriza. El Salmo nos dice que “DIOS es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad…” (Cf. Slm 103,8). Todavía no se había producido la Encarnación, pero el devoto israelita valoraba con claridad la acción compasiva de DIOS fruto de su condición misericordiosa, hasta el punto de afirmar sin alterar la verdad, que “DIOS es MISERICORDIA”. Para nada se resiente la Justicia de DIOS con el principio incuestionable de su condición misericordiosa. Es perfectamente Justo DIOS, amándonos así, porque nuestra pequeñez e insignificancia con respecto a ÉL se pueden inscribir mejor en el concepto de desemejanza. No nos apartamos de la verdad establecida en el Génesis: “hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra…” (Cf. Gen 1,26), pero la distancia cualitativa o diferencia entre DIOS nuestro CREADOR, y cualquiera de sus criaturas es inconmensurable. Puesta la libertad del individuo en primer lugar, por la que DIOS respeta la decisión de cada uno de sus hijos, DIOS se convierte para el hombre en su más fiel ABOGADO cuando de juzgarlo se trata, porque cualquier conducta nace y aflora entre condicionamientos, que no son siempre los más favorables. Para que la Divina Misericordia sea aplicable debe producirse un juicio por parte de DIOS. Las parábolas expuestas por san Lucas en el capítulo quince nos iluminan sobre el modo con el que DIOS piensa proceder con cada uno de nosotros. Inseparablemente de la Divina Misericordia aparece la alegría de la persona que se reconoce perdonada y salvada. El Amor a DIOS produce la certeza de ser acepto a DIOS. Nuestro DIOS inabarcable en cualquier aspecto, descubrimos que dispone de un plan personal para cada uno. La vida de cada uno es más o menos caótica o exitosa, pero todo se resuelve cuando percibimos que cualquier rincón de la propia historia puede ser redimido o iluminado por el Amor Misericordioso: DIOS nos ama y la vida tiene sentido. Se van cumpliendo años y unas décadas quedan atrás, pero se comprueba que DIOS estuvo presente incluso cuando nos creíamos solos, alejados o medio perdidos. Es verdad: “si escalo el Cielo, allí estás TÚ, si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si viajo hasta el margen de la aurora, allí me agarrará tu derecha…” (Cf. Slm 138,8ss). Allí donde la luz no llega, en el fondo del mar, también somos alcanzados por el Amor. La paz interior auténtica es acrisolada en las tensiones de los acontecimientos que fueron afrontados movidos por la Divina Misericordia. La paz del cristiano no es la vía hacia el nirvana, que se propone aislar del dolor. Algo así es un refinado egoísmo imposible, por otra parte, de mantener en el tiempo, porque el que va por ese camino no puede permanecer veinticuatro horas diarias en estado de nirvana. La paz cristiana, que va unida al Amor y la alegría, es la que permite afrontar los retos más difíciles con una cierta coherencia. La Paz mesiánica que requiere el alma es una bendición que el SEÑOR une a la acción evangelizadora (Cf. Lc 10,5-6). Participamos y somos contagiados de la alegría que nace del Amor fraterno dentro de la comunidad familiar o parroquial. Después de haber participado en la Santa Misa el resultado coincide con la bendición de la Paz que debe irradiar más allá de las paredes del templo. Desde los primeros momentos de la celebración hasta su final, permanecemos bajo la unción del ESPÍRITU SANTO que nos bendice con mucha abundancia. San Pablo en la carta a los Colosenses nos ayuda cuando dice: “revestíos del Amor, que es el vínculo de la unidad consumada. La Paz de CRISTO presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados para formar un solo cuerpo; y sed agradecidos. La Palabra de DIOS habite con toda su riqueza; cantad agradecidos, himnos, salmos y cánticos inspirados” (Cf. Col 3,14-16). En este texto breve, san Pablo, marca unas recomendaciones para la buena marcha de la comunidad o del grupo familiar. El hijo pródigo, de la parábola, que vuelve a casa es reintegrado en la vida familiar.
Guilgal
Los israelitas cruzan el Jordán y llegan a las llanuras de Jericó donde acampan. La primera lectura de este domingo cuarto señala la entrada en la Tierra Prometida, la tercera celebración de la Pascua y el cese del maná al comer de los frutos de la nueva tierra. Guilgal aparece con dos significados en estas llanuras de Jericó: por un lado responde a “círculo de piedra”, y por otro recibe un contenido propio de Revelación, “hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto, por eso se llamó aquel lugar Guilgal hasta el día de hoy” (Cf. Jos 5,9). Se va disponiendo todo para la celebración de la Pascua, y los varones tienen que ser circuncidados y el pueblo purificado. Están dando los primeros pasos en la posesión de la Tierra Prometida, que el SEÑOR le había dicho a Abraham hacía quinientos años. Las promesas de DIOS resisten el tiempo y la sucesión de generaciones que van forjando su identidad en la Revelación de DIOS. Los signos por parte de DIOS siguen acompañando a los israelitas y la generación que entra en la Tierra Prometida revive el paso del Mar Rojo cuando las aguas del Jordán se separan para que el Pueblo pase a la otra orilla, difundiéndose el hecho a todos los reyes cananeos que se llenaron de temor (Cf. Jos 5,1). En su día el paso del Mar Rojo había hecho desaparecer a los egipcios como enemigos y representó la confirmación de la libertad para el Pueblo elegido. Ahora el paso del Jordán producía un reconocimiento de que DIOS estaba a favor de Josué y del Pueblo elegido, al tiempo que hacía entender a las tribus cananeas que no tendrían nada que hacer contra Israel mientras éste se mantuviese fielmente en su Presencia. Los dioses cananeos no tenían capacidad para realizar los prodigios que YAHVEH había hecho y estaba dispuesto a reeditar. Observemos que la Tierra Prometida, que ahora tienen delante ha de ser conquistada. Esta Tierra Prometida es un don del Cielo pero exige esfuerzo y lucha para ser poseída. Por otra parte esta Tierra Prometida que “mana leche y miel” -tierra bendecida-, sin embargo ha de ser santificada, pues se encuentra contaminada por las aberraciones de los cultos idolátricos. Estos dos aspectos son de la máxima importancia y requieren una atención detenida. Todo es don, pero hay que poner todo el empeño en la tarea pendiente. La tierra es una bendición, pero hay que desterrar el mal que en ella se encuentra y transformarla en Reino de DIOS. Josué y el Pueblo tienen por delante devolver a DIOS la Tierra Prometida.
Marca de pertenencia
La circuncisión de los israelitas varones señalaba la pertenencia a DIOS. La circuncisión tenía que estar acompañada del cumplimiento de la Ley. El libro de Josué nos dice que las generaciones de varones que llegaron a la Tierra Prometida no estaban circuncidados, y por tanto no podían comer la Pascua, que en iba a señalar de forma especial el paso del Jordán, aunque no se podía desligar de la primera Pascua celebrada en Egipto. El libro de Números refiere una segunda celebración de la Pascua en el desierto del Sinaí. Al año de haber salido de Egipto, y en las vísperas de levantar el campamento camino del desierto de Faram (Cf. Nm 9,1-3). A punto de celebrar por tercera vez la Pascua, Josué tiene que proceder a la circuncisión de todos los varones: “dijo el SEÑOR a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los israelita”. Toda la población masculina había muerto en el desierto, y la población nacida en el desierto no había sido circuncidada. Los hijos de aquellos que murieron son los que Josué circuncido. Entonces dijo YAHVEH a Josué: “hoy os quitado de encima el oprobio de Egipto, por eso se llamó aquel lugar Guilgal, hasta el día de hoy” (v.2-9).
La Pascua
“Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron allí la Pascua el día catorce de Nisán, a la tarde, en los llanos de Jericó” (v.10). La Pascua marca el paso a una situación o época nueva. La Pascua celebrada y vivida en Egipto es el prototipo de las celebraciones pascuales que van a venir. La primera Pascua representaba el paso de la esclavitud a la libertad y el camino por el desierto. La segunda Pascua, en el desierto del Sinaí, se vivió como memorial de la primera. La tercera Pascua, empezando a tomar posesión de la Tierra prometida, tiene un carácter de memorial y consumación de las promesas. La Cena de Pascua celebrada por JESÚS, según los sinópticos, presenta algún elemento añadido con todo derecho y lógica en un rito que permanece vivo dentro del Pueblo elegido. En tiempos de JESÚS la Pascua tenía un carácter indiscutible de fiesta, aunque mantuviera una vertiente dramática, que se completó en la Nueva Pascua con el sacrificio del propio JESÚS. Según los sinópticos -Mateo, Marcos y Lucas- JESÚS termina la Cena de Pascua con el Gran Hallel, o Salmos cantados (113 al 118); y después de haber consumido las cuatro copas de vino rituales. Estos elementos rituales no estaban en las prescripciones de la Pascua en Egipto, pero asegura un profundo dinamismo en la celebración que puede integrar elementos que refuerzan el núcleo fundamental del mismo. En la primera Pascua en Egipto no se recitó el “Credo Histórico”, ni se contaba con la “menorá”, o candelabro de siete brazos. Tampoco la Cena de Pascua se realiza con la prisa de la primera, que dadas las circunstancias era del todo necesario.
La primera Pascua
La primera Pascua está relacionada estrechamente con Moisés, de quien el libro del Éxodo nos dice que “era un gran personaje en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de la gente del Faraón como de los hebreos” (Cf. Ex 11,3). El desierto también transformará a Moisés, y de gran personaje pasará a ser el profeta extraordinario, que dará lugar al Yavismo como religión monoteísta judía. Los grandes profetas recibieron con frecuencia el encargo de DIOS para que hablaran al Pueblo mediante acciones simbólicas. La Cena de Pascua responde a la significación ritual de grandes hechos que DIOS está dispuesto a realizar en medio del Pueblo. Moisés será el guía intermediario entre DIOS y el Pueblo. Indicaciones para la Pascua: “una res de ganado menor, cordero o cabrito, de un año y sin defecto. Se reserva el día diez y guarda hasta el día catorce del primer mes -Nisán-, y será inmolado entre dos luces. Con la sangre se hará una señal en las jambas y el dintel de las casas donde lo coman. La carne se comerá asada al fuego con panes ázimos y hierbas amargas. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Lo comeréis ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis de prisa, pues es la Pascua de YAHVEH. YO heriré a todos los primogénitos de Egipto… y tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Cuando YO vea la sangre en vuestras casas, pasaré de largo y no habrá plaga en vuestras casas. Este será un día memorable y lo celebraréis de generación en generación” (Cf. Ex 12,1-12). Esta primera Pascua es liberación para los hebreos, el Pueblo elegido, el Primogénito; y resulta una tragedia para los egipcios, que intentaban llevar a la extinción a los hebreos. El cordero o cabrito de un año y sin defecto es un anuncio de JESÚS, que con su sangre nos protege y salda todas nuestras deudas. En la Nueva Pascua, el PRIMOGÉNITO muere por todos los hombres y su sangre nos libra de la Justicia de DIOS. En la primera Pascua se recuerdan los sufrimientos y amarguras con las verduras amargas que acompañan al cabrito o cordero, y con el tiempo se fue incorporando el rito de “las lágrimas” -karpas-, que se ejecuta mojando algo de hierbas o verduras en agua. También se añadió el “jaroset”, hecho a base de manzana, miel y frutos secos, que le da un aspecto semejante al barro o mortero que trabajaban los hebreos en régimen de esclavitud. Es muy posible que el “jaroset” estuviera presente en las distintas Pascuas que celebró JESÚS a lo largo de su vida, y en la Última Cena, si es que también fue Cena de Pascua, cosa que no se acomoda a la cronología del evangelio de san Juan. No existe dificultad alguna comprobar una vez más que en la actividad y persona de JESÚS se hermanan la continuidad y la ruptura. La Pascua de JESÚS pone el horizonte más allá de este mundo, mientras que la primera Pascua es la celebración de libertad que permite salir de la esclavitud para dirigirse a una tierra enmarcada en unas coordenadas geográficas determinadas.
Cesó el maná
“Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país, panes ázimos y espigas tostadas ese mismo día. El maná cesó desde el día siguiente en el que empezaron a comer los productos del país” (v.11-12). Se habla en algún momento que el maná era una semilla procedente del cilantro, pero esta planta es bastante escasa en el desierto, pues precisa de agua abundante, que sólo sería posible en las cercanías de algún oasis. Por tanto, el “maná” sigue manteniendo su carácter enigmático o misterioso con unos rasgos propios dependientes por entero de la Divina Providencia. El maná había que recogerlo diariamente para el consumo exclusivo de ese día, salvo el penúltimo día de la semana, que se permitía una ración doble, pues el sábado no había maná. Dadas las características de este alimento, el maná, podía apreciarse según los gustos propios, algo inusual en cualquier otro alimento. El maná estaba directamente ligado al desierto y a Moisés, y así lo reconocen aquellos que disputan con JESÚS sobre el “PAN de VIDA”, en la sinagoga de Cafarnaum (Cf. Jn 6,32). El maná por el desierto es figura del verdadero alimento que JESÚS nos da en la EUCARISTÍA, porque ese es el único alimento que produce Vida Eterna. Además JESÚS lo propone como factor determinante de la Vida Eterna con DIOS para siempre. El banquete de la vida Eterna comienza en este mundo con la EUCARISTÍA.
Los que se acercan a JESÚS
“Todos los publicanos y pecadores se acercaban a JESÚS para oírlo; y los escribas y los fariseos murmuraban diciendo: éste acoge a los pecadores y come con ellos” (Cf. Lc 15,1-2). El evangelista nos sitúa, llevándonos al terreno propio donde se va a impartir una lección magistral sobre la Divina Misericordia basada en tres parábolas. Los que tienen predisposición y los oídos abiertos son los publicanos y los pecadores. JESÚS lo dirá en casa de Zaqueo: “también éste es hijo de Abram. Además, no he venido a curar a los sanos, sino a los enfermos; y no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores” (Cf. Lc 19,9-10). Es una desgracia muy grande estar enfermo moral y espiritualmente, y no reconocerlo. Sin posibilidad de solución la visión personal de la condición pecadora puede ser desesperante. JESÚS ofrece curación moral y espiritual; y, por si fuera poco, la Salvación Eterna. El gran pecador no tiene que entrar en desesperación, sino en fase de conversión. Los escribas y fariseos pertenecen a un grupo de practicantes religiosos, y conocedores en alguna medida. En las disputas con JESÚS recogidas en los evangelios no fueron capaces de encontrar nada reprobable hacia ÉL; sin embargo la mayoría de los que componían estos grupos permanecieron en su actitud soberbia y prepotente. Ellos, los escribas y fariseos, se veían a una gran distancia de aquellos publicanos y pecadores. Con JESÚS no sólo había doctrina, conocimiento y sabiduría, sino que lo acompañaban las señales, las curaciones y los milagros. El mensaje del Evangelio es en su núcleo la gran amnistía del “Año de Gracia” (Cf. Lc 4,19), que JESÚS proclama desde la sinagoga más recóndita, Nazaret. No habrá mazmorra que el REDENTOR no pueda abrir, o cadena que sea capaz de romper. La única condición que el REDENTOR dispone es la voluntad del propio interesado. Los escribas y fariseos se consideran superiores por su justicia a JESÚS que pone en primer lugar la Divina Misericordia. Los escribas y los fariseo consideran que la Divina Misericordia es una forma de condescendencia impropia de la santidad de DIOS, por eso murmuran de JESÚS que se junta con pecadores y come ellos (Cf. Mt 9,11).
Dos hijos
“Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre: padre dame la parte de la herencia que me corresponde, y les repartió la hacienda” (v.11-12). Inmediatamente deducimos que el padre de esta parábola es DIOS mismo. En los dos hijos se ha visto al hijo mayor como el Israel antiguo, y al hijo menor a los gentiles que accedían a la Fe. Dos pueblos reconciliados por la sangre de CRISTO (Cf. Ef 2,13-18). Otra interpretación con sentido es considerar al hijo mayor como el conjunto de los Ángeles, y al hijo menor representando a todo el género humano. Siguiendo los pasos que marca la Biblia, muy pronto el hombre pide o arrebata la parte de la herencia, o hacienda, que piensa le corresponde. El hijo menor quiere ser independiente, autónomo, fuera de la casa del padre. Nos suena esto último a la aceptación del engaño por parte de la serpiente: “seréis como dioses” (Cf. Gen 3,5). Desde el punto de vista de la Ley de Moisés, el comportamiento del hijo menor era muy grave en relación al respeto debido al padre. El hijo menor se había vuelto caprichoso e inconsciente y le estaba diciendo al padre, que para él estaba muerto, por lo que exigía el tercio de la hacienda que le correspondía. El insulto grave al padre, la desobediencia y el maltrato, estaban duramente penados en el Deuteronomio: “si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de padre y su madre; y castigado por ellos tampoco los escucha, su padre y su madre lo llevarán donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán, este hijo nuestro es rebelde, díscolo, un libertino y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, y de esa forma desaparecerá el mal delante de ti, y todo Israel al saberlo, temerá” (Cf. Dt 21,18-21). San Pablo nos dice que la ley de Moisés pone delante de nuestros ojos la gravedad del pecado (Cf. Rm 7,7). Frente a esta letalidad del pecado, JESÚS con su anuncio del Evangelio muestra la infinita paciencia de DIOS y su Amor incondicional por todos los hombres. El padre de esta parábola no recurre a los ancianos para dilucidar la situación de máximo agravio. Podemos imaginar el dolor indecible del padre que derrochó atenciones con aquel hijo, y ahora lo desprecia.
A un país lejano
“Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino” (v.13). El hijo menor exige su parte de la hacienda antes de tiempo, y se hace ajeno a su familia de origen yéndose muy lejos. Probablemente la lejanía era un modo de escapar del recuerdo y las palabras del padre y la madre. La autonomía parece exigir la ruptura de los lazos primarios, que unen a una trayectoria y tradiciones familiares. En el momento de la euforia juvenil, el hijo menor pretende desarraigarse, o cortar las raíces patrias y familiares. Le parecía que sus fuerzas y los medios disponibles no se agotarían nunca y se deslizó por el desenfreno viviendo libertinamente. Seguro que el vértigo de la sinrazón encontró acompañantes variados y asiduos mientras tuvo dinero. En un tiempo relativamente corto ocupado en el dispendio y los placeres la cosa llegó a su término. Este hombre vivirá por un tiempo en la intensa vorágine de la carne, que el mismo Apóstol detalla: “las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías,” (Cf. Gal 5,19-20).
Hambre extrema
“Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino una hambre extrema en todo aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus fincas a apacentar puercos” (v.14-15). Vemos al joven inexperto, que por otra parte se jacta de tenerlo todo bajo control. Lo gastó todo y las malas cosechas propiciaron el hambre por todo el país. Este hombre inexperto carecía de recursos y sumaba a su desgracia la imagen de gran perdedor. El evangelio muestra cómo el que se desvía del camino del bien es ayudado a completar su desgracia: “cuando un espíritu sale de un hombre y va al desierto, y decide volver a donde había estado, y encuentra su casa arreglada y aderezada. Va y llama a otros siete espíritus peores que él, y las postrimerías de aquel hombre son peores que el principio” (Cf. Lc 11,26-28). La degradación del inexperto es brutal, hasta el punto de cambiar su apariencia externa en muy poco tiempo. La situación personal, normalmente va unida a las circunstancias ambientales, que seguirán lacerando a una persona muy herida y sin recursos morales, espirituales e intelectuales. Todavía este hombre de la parábola encontró un propietario que lo envió a su fincas a cuidar cerdos, que resulta un animal rechazable para cualquier judío, pues está considerado impuro. Aquello equivalía a la mendicidad, pues la alternativa sería arrinconarse en algún lugar y esperar a morir de inanición. De manera furtiva podría llevarse a la boca alguna algarroba de las que comían los cerdos: “deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba” (v.16). El algarrobo se da en clima mediterráneo, y también era propio de la península arábiga, por lo que nuestro hombre podemos imaginarlo encaminándose hacia los distintos oasis del desierto arábigo, llegando hasta el extremo del territorio, el actual Yemen del sur. De la abundancia y el despilfarro, este hombre tuvo que adiestrarse en la supervivencia y buscar los recursos más inusuales para subsistir. El algarrobo que comen los cerdos está significando la situación límite a la que ha llegado el hijo menor de la parábola.
Recuerdo de la casa paterna
“Entrando en sí mismo se dijo: cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre” (v.17). El hambre de pan fue el gran despertador de la memoria para rememorar la casa paterna. Este hombre había crecido entre abundancia, pues en la casa paterna había tarea para muchas personas con un buen número de jornaleros. Este hombre no pasa de la abundancia a la indigencia como fue el caso de Job, sino que se debió a su irresponsabilidad extrema. Job vive la desgracia como una prueba que le hará crecer en la virtud y conocimiento de DIOS. Por obra de la infinita Misericordia este hombre despilfarrador podrá cambiar todo su desatino en virtud y reconocimiento filial del Amor del PADRE. En este versículo se menciona una acción capital: entrar en sí mismo, o lo que es lo mismo, este hombre hace una evaluación de lo que le está pasando y lo compara con el estado de cosas en la casa paterna. La buena crianza en la infancia y la adolescencia lo hacía más responsable de la situación presente, pero dejó una huella positiva casi indeleble, que resultó fundamental a la hora de rememorar cómo se vivía en casa de su padre. La desgracia aumenta muchos grados cuando al volver la mirada atrás, a la infancia y adolescencia, sólo aparecen escenas dolorosas y traumáticas; sólo, entonces, cabe una acción extraordinaria de la Divina Providencia que venga en auxilio para rescatar del hoyo insalvable, en palabras del salmista: “desde niño fui desgraciado y enfermo, me doblo bajo el peso de tus terrores, tus espantos me han consumido…” (Cf. Sl 87,16-19). Pero no era éste el caso del hijo menor de la parábola, que se podría enmarcar en la franja social de la clase media actual, donde se crece sin falta de nada y sin dar valor en la medida de lo que se dispone, siempre pensando que todo es disfrutable como derecho irrenunciable. La reflexión del hijo menor en desgracia no fue muy sesuda y profunda, y “entró en sí mismo” porque tenía mucha hambre.
Petición de perdón
“Me levantaré, iré donde mi padre y le diré: padre he pecado contra el Cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Levantándose partió hacia su padre…” (v.18-20 a). La presente reflexión la realiza este hombre a una gran distancia de la casa paterna, sin un céntimo para volver y desfallecido de hambre y miseria. Tampoco estaba seguro que el padre lo recibiera ni en condición de sumiso jornalero, pues el agravio excedía con mucho un mero incidente. Sin embargo este hombre adopta una resolución y se levanta de su postración y miseria. Si volvemos el foco de nuevo al comportamiento del padre, encontramos cabal la desconcertante condescendencia inicial, que no formula oposición alguna a las exigencias de este hijo ensoberbecido. ¿Tenía fundadas esperanzas el padre, que el hijo recapacitaría pasado un tiempo y era preciso permitir que él mismo se encontrara en situación límite? ¿Es un ejemplo, este caso, de que a nadie se le puede dar por perdido? ¿Es tan efectivo lo que se graba en el corazón en la infancia y adolescencia, que permanece para toda la vida? ¿Sabía el padre que en algún momento el hijo entraría en sí y encontraría las señales de lo vivido en la casa paterna? Lo cierto es que este hombre prepara su petición de perdón y cobra fuerzas para ponerse en camino hacia la casa paterna. El verdadero arrepentimiento actúa como una fuerza de profunda renovación en todos los aspectos: “padre he pecado contra el Cielo y contra ti…” Había que desandar el camino anterior, y ahora sólo permanecía un objetivo: que el Cielo le concediese ser perdonado por su padre. A lo largo del camino es posible que resonara interiormente como un eco esa jaculatoria: “padre he pecado contra el Cielo y contra ti…” Antes del encuentro con el padre esta jaculatoria había sido repetida cientos o miles de veces en el largo camino de vuelta a la casa paterna.
El padre reconoce al hijo
“Levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio, y su padre conmovido se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: padre he pecado contra el Cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo,” (v.20-21). Sólo un padre o una madre, aún lejos o entre la multitud, son capaces de reconocer al hijo, aunque hayan pasado años o las circunstancias cambiaran las apariencias. A lo lejos el padre de esta parábola reconoce o ve a su hijo cuando todavía hay una distancia. El padre no se queda quieto, firme y serio, a la espera del hijo reconocido, sino que sale a su encuentro. El texto da pie a pensar que el padre no había dejado de buscar en la lejanía con su mirada, al hijo que se había ido. El padre esperaba la vuelta, que algún día se habría de producir. El padre no sólo reconoce al hijo en la lejanía, sino que sale diligentemente a su encuentro, para mostrarle su amor de padre, que no había mermado, sino todo lo contrario. El tiempo había aumentado la nostalgia del hijo que un día había abandonado la casa paterna. La efusividad del padre corrobora lo anterior: “lo reconoció, corrió hacia él, lo abrazó y besó efusivamente”. Sólo el VERBO de DIOS, JESÚS de Nazaret, podía dictar una parábola de esta categoría sobre el Amor de DIOS por todos y cada uno de los hombres. Todo lo anterior y lo que sigue en esta parábola tiene como vértice este momento. El Amor de DIOS es muy superior a la maldad y estulticia de cualquiera de sus hijos. Volviendo a la parábola, el hijo formula la parte fundamental de su confesión: “padre, he pecado contra el Cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo”.
La condición de hijo es indeleble
“El padre dijo a sus siervos: traed a prisa el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el novillo cebado, matadlo y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado” (v.22-24). La reacción del padre ante el hijo descarriado que llega reconciliado es desconcertante para todos los de la casa. Nadie habría pensado que el patriarca organizaría la mejor fiesta cuando el hijo, que había dilapidado su herencia, llegase de vuelta. Cuando menos, el hijo retornado debería pasar un tiempo a la vista de todos expiando la grave afrenta hecha al padre a quien todo debía. Pero el comportamiento del padre estuvo en la manifestación de una Misericordia incondicional. De forma inmediata, sin dilación, aquel hijo tiene que ser rehabilitado como tal y reconocido por todos. Sin mucho esfuerzo, vemos en esta fiesta de acogida una expresión del sacrificio redentor de JESÚS. Gracias a la Cruz y Resurrección del SEÑOR es posible la rehabilitación de los innumerables “hijos pródigos”, que nos disponemos al regreso a la Casa del PADRE. Las cosas en el Cielo tiene una lógica diferente: “hay más alegría en el Cielo por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve que no necesitan conversión” (v.7).
Comenzó la fiesta
“Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre le ha matado el novillo cebado, porque lo ha recobrado sano” (v.25-27). En una misma familia, los dos hijos de un mismo padre, muestran pareceres muy distintos. El hijo mayor está cumpliendo con sus obligaciones y velando por la herencia que le ha correspondido. Una celebración festiva en aquella casa no era novedad alguna, pero lo que resultaba sorpresivo era la vuelta del hermano menor y una fiesta organizada por ese motivo. La parábola nos va disponiendo a distinguir las distintas posturas ante la aplicación efectiva de la Divina Misericordia. San Pedro, en su primera carta, nos ofrece un comentario sobre los misterios de la Redención también para los Ángeles, nuestros hermanos mayores: “el Evangelio es un mensaje que los Ángeles ansían contemplar” (Cf. 1Pe 1,12). Desde el principio, ante el misterio del VERBO que se hace hombre, a los Ángeles sólo les queda adorar: “adórenlo todos los Ángeles de DIOS” (Cf. Hb 1,6). Para continuar, al finalizar el primer capítulo, reconociendo que los Ángeles trabajan como servidores o guías de todos aquellos que han de heredar la Salvación (Cf. Hb 1,14).
Requerimiento del padre
“El hermano mayor se indignó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba: Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero el padre le dijo: hijo tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado” (v.28-32). La intención de la parábola es mostrar el Amor de DIOS, su Divina Misericordia. De manera especial estos últimos versículos tenemos que situarlos en el plano espiritual o en las realidades últimas. El banquete y la fiesta en el Cielo es una consecuencia inmediata de la Bienaventuranza en que se vive. A pesar de todo, también los grandes pecadores están llamados a participar de la Gloria del Cielo, a condición de su arrepentimiento. Queda abierta la decisión del hijo mayor, que pudo entrar al final o resistirse. Sabemos que la decisión de adorar al VERBO en su Encarnación fue la toma de postura de los Ángeles para aceptar la Redención o rechazarla. Aceptar al hermano menor arrepentido supone también la Bienaventuranza para los Ángeles.
San Pablo, segunda carta a los Corintios 5,17-21
San Pablo se tiene que acreditar ante los de Corinto como lo hizo ante los de Galacia, como verdadero Apóstol de CRISTO y heraldo del Evangelio, que está velado para los incrédulos (Cf. 2Cor 4,4). “Llevamos este tesoro tan extraordinario en vasijas de barro para que no parezca que esta fuerza tan extraordinaria es de nosotros, sino de DIOS” (Cf. 2Cor 4,7). De ninguna manera pierde el Apóstol el horizonte de esta vida, que es el paso a la Vida Eterna y objeto último de toda evangelización verdadera. La precariedad de la propia existencia es un dato fehaciente de la necesidad del Evangelio, “por eso, no nos acobardamos, sino que, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro el hombre interior se va renovando de día en día” (Cf. 2Cor 4,16). La reconciliación propuesta en este capítulo cinco es urgente porque nuestra morada en este mundo es fugaz. “Vivimos en este cuerpo lejos del SEÑOR… y preferimos salir de este cuerpo y vivir con el SEÑOR” (Cf. 2Cor 5,6.8) “Seremos puestos al descubierto ante el tribunal de CRISTO, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal” (v.10). “Nos apremia el Amor de CRISTO, pues si uno murió por todos…, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para AQUEL que murió y resucitó por ellos” (v.15).
Estar en CRISTO
“El que está en CRISTO es una Nueva Creación: pasó lo viejo, todo es nuevo” (v.17). La novedad de la Vida en CRISTO tiene que ser valorada a partir de la religión vivida en el Antiguo Testamento, bajo la Ley de Moisés. Pero lo definitivo de la Vida Nueva en CRISTO se abre a la Bienaventuranza Eterna. Nuestra vida en CRISTO deja de ser para este mundo. El Cielo entra en la vida de los hombres para iniciarla desde ahora. La oración es nueva, porque el ESPÍRITU SANTO ora en el creyente con una oración acertada (Cf. Rm 8,26). Es nueva la adoración (Cf. Jn 4,23). La Fe, Esperanza y Caridad son del todo nuevas (Cf. 1Cor 13,1ss). El Sheol ya no existe y se inaugura el Cielo (Cf. Jn 14,1-4). El hombre tocado por la Gracia no es el mismo que el sujeto a la circuncisión y la Ley (Cf. (Cf. Lc 7,28).
La iniciativa es de DIOS
“Todo proviene de DIOS, que nos reconcilió consigo por CRISTO y nos confió el ministerio de la reconciliación” (v.18). La iniciativa parte de DIOS que nos ha pensado como hijos suyos elevados a su misma Gloria: “a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; y a los que justificó, los glorificó” (Cf. Rm 8,30). Desde siempre, DIOS tenía el Plan establecido de hacernos hijos suyos en su HIJO (Cf. Ef 1,9). De forma sorprendente esta tarea que DIOS quiere llevar a término, la va encomendando a personas en las distintas etapas de la historia. San Pablo y los suyos tienen la encomienda especial de ser pioneros en la evangelización que reconcilia a los hombres con DIOS. DIOS ama a los hombres y nos hace justos por la sangre de su HIJO JESUCRISTO. Justificados por ÉL somos Glorificados con todos los Bienaventurados.
DIOS nos absuelve en su HIJO
“En CRISTO esta DIOS reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la Palabra de la reconciliación” (v.19). JESUCRISTO es la Palabra definitiva por la que DIOS perdona las transgresiones de todos y cada uno de los hombres. No se puede olvidar el Nombre de JESÚS y las obras en nuestro favor, pues es voluntad del PADRE que escuchemos al HIJO (Cf. Mt 3,17; 17,5). JESÚS le dice al paralítico: “tus pecados quedan perdonados…porque tengo poder en la tierra para perdonarlos” (Cf. Mc 2,5.10). Los discípulos tienen poder para expulsar demonios (Cf. Mt 16,19); y perdonar pecados (Cf. Jn 20,23). “Lo que atéis en la tierra queda atado en el Cielo; lo que desatéis en la tierra, queda desatado en el Cielo” (Cf. Mt 18,18).
Embajadores de CRISTO
“Somos, pues, embajadores de CRISTO como si DIOS exhortará a través de nosotros. En nombre de CRISTO os suplicamos: reconciliaos con DIOS” (v.20). El punto inicial de la evangelización está en mover a la conversión, que desplaza el pecado y orienta la mirada hacia DIOS por medio de su HIJO JESUCRISTO. El camino por este mundo puede hacerse penoso, aunque siempre es breve, sin embargo lo suficientemente prolongado para incurrir en pecados más o menos graves, que exigen arrepentimiento y corrección. El Apóstol conoce perfectamente la condición humana y el estado presente de aquellos cristianos de Corinto, que no difiere demasiado del estado de nuestras comunidades actuales. La reconciliación con DIOS era una urgencia y lo sigue siendo. Los verdaderos discípulos del SEÑOR predican el Evangelio, pero hay distintos antievangelios que tratan de neutralizar la efectividad del evangelio de CRISTO.
ÉL cargó con nuestros pecados
“A quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de DIOS en ÉL” (v.21). JESÚS es expiación de los pecados de todos los hombres. Sólo ÉL podía cargar con los pecados de todos y pagar el precio de nuestro rescate por las rebeliones personales contra DIOS. El Misterio del hombre-DIOS- adquiere en este punto el momento más desconcertante. Si el pecado de los orígenes pudo tener una gran gravedad, no tiene comparación con el hecho de haber dado muerte al mismo HIJO de DIOS; sin embargo la infinita MISERICORDIA abarca el perdón de ese pecado y de cualquier otro. Ante este hecho y Misterio sólo nos queda adorar y agradecer.