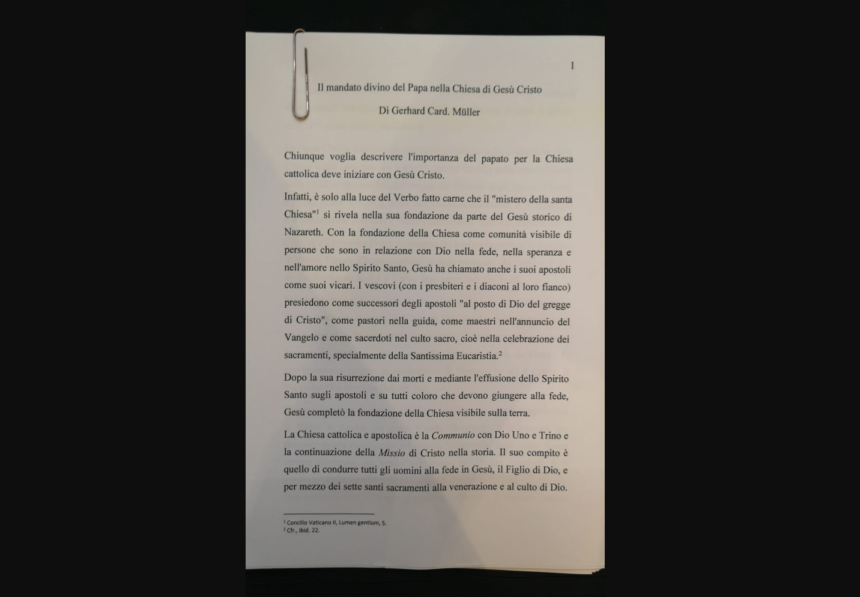En una conferencia dictada en Turín, el cardenal Gerhard Müller expuso que «los obispos y los papas no deben tomar el ejemplo de los gobernantes seculares que oprimen y explotan a su pueblo. Más bien, deben sobresalir en una mayor devoción a la salvación eterna de los creyentes.»
De igual forma, el ex Prefecto de la Doctrina de la Fe advirtió que «una Iglesia nacional con su propio Credo contradice doblemente el universal unidad de todo el pueblo en Cristo bautizado»
En un auditorio abarrotado de personas que lo escuchaban, el cardenal explicó:
«Mirando las debilidades humanas que nos pueden afligir de manera inminente, como ya en el caso de Simón Pedro, Joseph Ratzinger también habló en términos de la historia de la Iglesia del hecho de que incluso los Papas pueden convertirse en un escándalo porque, como seres humanos creen que pueden abrir un camino que es populista al gusto del público pero que contradice el espíritu de Cristo.»
Y añadió, para que no hubiera dudas:
«Cada Papa debe distinguir precisamente entre su mandato divino y él mismo como individuo con todas sus limitaciones. No debe imponer sus opiniones privadas sobre política o economía y ciencias no teológicas a otros cristianos. Tampoco puede un papa, un obispo u otro superior eclesiástico abusar de la confianza que se deposita fácilmente en él en una atmósfera fraternal para proporcionar sinecuras eclesiásticas a «amigos» incompetentes o corruptos o, en contra del derecho divino, deponer arbitrariamente a obispos personalmente no bienvenidos o para interferir sin justa causa en el oficio pastoral ordinario del obispo diocesano ”.
El texto completo de su intervención fue compartido por Luigi Casalini.
El mandato divino del Papa en la Iglesia de Jesucristo
Por Gerhard Cardenal Müller
Cualquiera que quiera describir la importancia del papado para la Iglesia Católica debe comenzar con Jesucristo.
En efecto, sólo a la luz del Verbo hecho carne se revela el «misterio de la santa Iglesia» [1] en su fundación por el Jesús histórico de Nazaret. Con el establecimiento de la Iglesia como una comunidad visible de personas que están relacionadas con Dios en la fe, la esperanza y el amor en el Espíritu Santo, Jesús también llamó a sus apóstoles como sus vicarios. Los obispos (con los presbíteros y los diáconos a su lado) presiden como sucesores de los apóstoles «en el lugar de Dios del rebaño de Cristo», como pastores en su guía, como maestros en el anuncio del Evangelio y como sacerdotes en el culto sagrado, es decir, en la celebración de los sacramentos, especialmente de la Sagrada Eucaristía. [2]

Después de su resurrección de entre los muertos y mediante el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y todos los que han de venir a la fe, Jesús completó la fundación de la Iglesia visible en la tierra.
La Iglesia Católica y Apostólica es la Comunión con el Dios Uno y Trino y la continuación de la Missio de Cristo en la historia.
Su tarea es llevar a todos los hombres a la fe en Jesús, el Hijo de Dios, y a través de los siete santos sacramentos a la veneración y al culto de Dios: «La Iglesia es, en Cristo, en cierto modo sacramento, es decir, signo y instrumento de unión íntima con Dios y de la unidad de toda la humanidad» [3] , como dice el Concilio Vaticano II.
La Santa Iglesia Romana tiene un papel especial en la comunión de las Iglesias locales constituidas por los Obispos, porque está fundada sobre el testimonio de la palabra y el martirio de la sangre de los Príncipes de los Apóstoles Pedro y Pablo. Su Obispo, como sucesor de San Pedro, es «el principio y el fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión» [4] .
Con, en y por Pedro y cada uno de sus sucesores en la Sede de Pedro, toda la Iglesia confiesa en todo momento que Jesús es su divino fundador. Él es el Verbo hecho carne (cf. Jn 1,14).
Nosotros, los discípulos de Jesús, no somos nosotros mismos la luz del mundo. Pero la Iglesia confiesa que sólo la Palabra de Dios, por quien todo ha nacido, es «la luz de los hombres» (Jn 1, 4) que puede iluminar las tinieblas del mundo. Con la mirada fija en Jesús, la Iglesia hace continuamente suya la confesión de Pedro: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16).
Simón, el hombre de Galilea a quien el mismo Hijo de Dios le dio el título de Pedro la Roca (en griego Κηφᾶς [Kēphâs]), es la persona más mencionada en el Nuevo Testamento después de Jesús, siempre aparece en primer lugar en la lista de los Doce Apóstoles. Es el portavoz del círculo prepascual de los discípulos de Jesús y el máximo representante del Colegio Apostólico. Cuando el Señor resucitado se aparece a Pedro, que en su persona representa a toda la Iglesia, Cristo lo convierte en el testigo más importante de su misión al Padre (cf. 1 Cor 15, 5), y establece también su posición central en la Iglesia primitiva de Jerusalén. Es el núcleo de la Iglesia universal (= católica) y apostólica que de ella se deriva en todos los tiempos y en todo el mundo. La continuidad de la Iglesia en los tiempos cambiantes y en la sucesión de las generaciones se deriva del hecho de que todos los creyentes en Cristo permanecen «perseverantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan (= Eucaristía) y en la oración», es decir en la Divina Liturgia (Hechos 2, 42). Por «enseñanza de los apóstoles» obviamente no entendemos una idea filosófica o una teoría científica, sino más bien la predicación y el testimonio de los apóstoles, «que fueron testigos oculares desde el principio y se convirtieron en ministros de la Palabra» (Lc 1, 2). . .
El «Verbo» (el Logos que es Dios mismo) es una Persona divina, es decir, Jesucristo, el Hijo único del Padre (Jn 1, 14-18), que con Él y con el Espíritu Santo es el único Dios, de su madre María (Gal 4, 4; Mt 1, 18; Lc 1, 35) asumió nuestra carne y sangre humana y un alma espiritual humana (= naturaleza humana) (Heb 2, 14).
La «enseñanza de los apóstoles» que, como profesión de fe (credo = símbolo de la fe) es el fundamento de la Iglesia visible y sacramental, se detalla en el primer sermón de Pedro después de la efusión pentecostal del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre todos los que, a partir de este anuncio de la Palabra de Dios, fueron bautizados para formar parte de la comunidad de la Iglesia primitiva (Hch 2, 14-36). En efecto, Pedro, junto con los otros once apóstoles, se levantó y presentó a Jesús a los oyentes de todas las naciones reunidas en Jerusalén, como el cumplimiento de toda la historia de salvación de Dios hacia Israel y hacia toda la humanidad: «Conoced, pues, con certeza todo el casa de Israel, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis» (Hch 2, 36).
Pedro es por tanto, junto con los demás apóstoles, garante y testigo de la identidad del Jesús histórico hasta su muerte en la cruz y del Cristo de la fe gracias al acontecimiento pascual. Por consiguiente, Pedro es también el representante de la unidad del círculo prepascual de los discípulos y de la Iglesia postpascual, que Dios realizó sobre la base del acontecimiento de Pentecostés.
¿Quién era ese Simón a quien Jesús puso el nombre de Pedro?
De oficio, Simón era un simple pescador en el mar de Galilea. Jesús no llamó a los discípulos que quería hacer sus apóstoles (= enviados, misioneros) del círculo de los poderosos, influyentes y sabios del mundo (cf. 1 Cor 1, 26-31) sino de la gente común humilde y creyente. De hecho, nadie debería tener la oportunidad de jactarse de sus méritos y, por lo tanto, encantar a los oyentes con retórica y propaganda demagógica. Los apóstoles no deben llamar la atención de la gente sobre sí mismos. Más bien, deben dirigir a los oyentes de su predicación a Cristo, el verdadero «Salvador del mundo» (Jn 4,42). Porque “Jesús es el único nombre que se nos ha dado bajo el cielo, por el cual podemos ser salvos”. (Hechos 4, 12).
Simón Pedro tampoco era la personalidad de nervios de hierro que, en su compostura estoica, no podía ser sacudida por nada. Jesús a menudo tuvo que reprenderlo severamente por su entusiasmo temerario y sus tentaciones derrotistas. Incluso lo reprochaba como el adversario que obstaculizaba la misión de Jesús que debía cumplirse no en el esplendor de los palacios de oro, sino en la vergüenza de la cruz del Gólgota (cf., Mt 16, 21-23). Ante la pasión de Jesús, Pedro, el apóstol del más alto rango, incluso cobardemente negó tres veces a Jesús con las palabras: «No conozco a este hombre» (Mt 26, 74).
El Señor resucitado, por lo tanto, recordó a Pedro esta negación en el mar de Tiberíades, preguntándole tres veces: «¿Me amas más que estos?» (Jn 21, 15-19). Porque este amor a Jesús provocó también su conversión (Lc 22,32) y puso de manifiesto la profundidad de la comunión con Cristo como origen y centro del ministerio de Pedro.
Esto también se aplica a sus sucesores en la Cathedra Petri en el cargo de obispo de Roma. En la llamada de Simón como roca sobre la que Jesús edifica su Iglesia (Mt 16,18), se prefiguran también la misión y la autoridad del Romano Pontífice.
El papado es, en su esencia más íntima, un servicio a la unidad de toda la Iglesia en la verdad del Evangelio. El ministerio de Pedro no es un oficio secular de gobernante a la manera de los reyes absolutistas y los zares autocráticos, sino un ministerio pastoral-espiritual. Los obispos y los papas no deben seguir el ejemplo de los gobernantes seculares que oprimen y explotan a su pueblo. Más bien, deben sobresalir en una mayor devoción a la salvación eterna de los creyentes. De hecho, Jesús dijo a los apóstoles, que discutían sobre cuál de ellos debía ocupar el primer lugar: «… el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». (Mt 20, 26-28).
El título, que probablemente expresa la esencia del papado de la manera más profunda, proviene del papa Gregorio Magno (590-604), quien se autodenominaba Servus servorum Dei en contraposición al poderoso y ostentoso patriarca de la entonces capital imperial de Constantinopla.
A diferencia del mercenario, el buen pastor se reconoce por el hecho de que, como Jesús, da la vida por sus ovejas. En efecto, Jesús, verdadero Pastor de la Iglesia y de todos los hombres (Jn 10, 11; 1 Pt 2, 25; Heb 13, 20), dijo tres veces a Pedro: «Apacienta mis corderos y mis ovejas» (Jn 21, 15-19). La entrega de la propia vida es también el núcleo interior de todo ministerio pastoral en el oficio de obispos y presbíteros (1 Pt 5, 2; Hch 20, 28; Heb 13, 17). En el Cenáculo, Jesús encomienda a Pedro la tarea perenne de «fortalecer a sus hermanos», es decir, en su fe en Jesús, el Señor crucificado y resucitado (Lc 22,32).
La gran promesa de Jesús a Pedro en el Evangelio de Mateo también se encuentra escrita en la cúpula de la Basílica de San Pedro sobre la tumba del Apóstol. «Y yo te digo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos» (Mt 16, 18-19).
Estas palabras de Jesús no pueden relativizarse diciendo que Jesús no habló expresamente de un sucesor en Roma o cuestionando la permanencia histórica y el martirio del Príncipe de los Apóstoles en Roma. Fue bastante providencial que la misión universal de Pedro se cumpliera en su sangriento martirio en Roma en la época de Nerón. En efecto, ese Otro (Jn 14,26) que llevará a Pedro adonde él no quiere ir es el Espíritu Santo, que lo asiste para que pueda «glorificar a Dios con su muerte». (Jn 21, 19).
La Iglesia Católica siempre ha entendido la palabra del mismo Jesús como fundamento del Primado Romano y como fundamento espiritual de su ejercicio. Una justificación en el estatus político de Roma como capital de un imperio mundial o la consideración pragmática de que debería haber un presidente honorario (= primus inter pares ) entre los obispos en virtud de un derecho humano siempre ha sido estrictamente rechazada.
El oficio de Pedro y sus sucesores en los obispos es una verdad revelada por Dios que aceptamos con fe sobrenatural. Pedro y Pablo son los fundadores de la Iglesia de Roma en cuanto que su enseñanza apostólica y su martirio sangriento dieron a esa única Iglesia el primer fundamento apostólico. «Con esta Iglesia, en efecto, en razón de su autoridad superior, debe estar de acuerdo toda Iglesia, es decir, los fieles de todo el mundo, puesto que en ella se ha conservado la tradición apostólica» [5 ] . Para los discípulos de entonces y para toda la Iglesia hasta el final de los tiempos, Pedro confiesa que Jesús no es un profeta ni un fundador de una religión, sino «el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16). .
Este juicio no deriva de una lógica puramente humana, sino que fue revelado a Pedro ya todos los creyentes por el «Padre Celestial» de Jesús en el poder del Espíritu Santo (Mt 16,17).
Es el mismo Cristo que, antes de ir al Padre, en el acontecimiento salvífico de la Ascensión, reunió en torno suyo a los apóstoles para enviarlos a toda la humanidad en todos los tiempos y lugares de la tierra. El Señor resucitado se acerca a los once discípulos y les dice: «Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 18-20).
En lo que respecta a las Iglesias ortodoxas y las comunidades protestantes, la primacía del Papa con la doctrina de la infalibilidad en las decisiones ex cathedra y la primacía en el gobierno eclesial universal (= primacía jurisdiccional) se percibe a menudo como una «piedra de tropiezo», un obstáculo , ya que las Iglesias locales individuales están impedidas de seguir sus propios caminos de fe adaptándose a su propia cultura y razón de estado. Pero es precisamente la primacía de la Iglesia Romana la que ofrece la garantía divina de que la Iglesia Católica sigue siendo una Iglesia universal y no se desintegra en iglesias nacionales autocéfalas.
Una iglesia nacional con su propio credo contradice doblemente la unidad universal de todas las personas bautizadas en Cristo.
En primer lugar, las naciones, los pueblos, las culturas y las lenguas no producen ni sujetos ni membranas pasivas capaces de traducir «un ruido de fondo divino» en una melodía humana agradable a los contemporáneos.
Segundo, la Palabra de Dios une a los creyentes en el Espíritu Pentecostal del Padre y del Hijo a través de las diferencias culturales en una sola Iglesia.
Contra la falsificación fundamental de los misterios cristianos de la unidad y la Trinidad de Dios, de la encarnación, de la sacramentalidad de la Iglesia y de la corporeidad de la redención, a fines del siglo II Ireneo de Lyon enfatizó contra los gnósticos de su tiempo y de todos los tiempos la unidad ( unitas) y la comunión de la Iglesia universal sobre la base de la tradición apostólica. «En realidad, la Iglesia, aunque extendida por el mundo hasta los confines de la tierra, habiendo recibido la fe de los Apóstoles y de sus discípulos…, conserva con diligencia esta predicación y esta fe y, como si viviera en una sola casa, cree en ella del mismo modo idéntico, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y predica las verdades de la fe, las enseña y las transmite con una voz unánime, como si tuviera una sola boca [.. .] De hecho, si las lenguas en el mundo son variadas, el contenido de la Tradición es sin embargo único e idéntico. Y ni las Iglesias que están en Germania, ni las que están en España, ni las que están entre los Celtas (en la Galia), ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, tienen otra fe ni otra Tradición.[6] .
Por tanto, el obispo representa también en su persona la unidad diacrónica y sincrónica de la Iglesia en la sucesión de los apóstoles y la continuidad interna de la Iglesia con su origen en Cristo y en los apóstoles. Siendo sólo el Obispo de Roma el sucesor personal de Pedro, mientras que los demás obispos son sucesores de los Apóstoles en todo su colegio, las prerrogativas de Simón en su calidad de Pedro, como roca sobre la que Cristo, Hijo de Dios vivo, de edificar su Iglesia, son válidas también para el obispo de Roma. Con el tiempo, el título de «Papa» ha evolucionado para incluir en un solo término los elementos esenciales del ministerio petrino del obispo romano.
Pero queda una diferencia crucial entre apóstoles y obispos. Los apóstoles, con Pedro a la cabeza, fueron los destinatarios y portadores directos de la plena autorrevelación de Dios en Cristo. Los obispos y el Papa, en cambio, están vinculados en contenido a la realización de la revelación en la Sagrada Escritura y en la Tradición Apostólica. “El oficio (…) de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, está encomendado al único magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio, sin embargo, no es superior a la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando sólo lo que le ha sido transmitido, en cuanto, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, escucha piadosamente, guarda santamente y expone fielmente que palabra,[7] .
Si bien las decisiones doctrinales de la Iglesia en casos particulares reflejan infaliblemente la revelación porque están sustentadas en el carisma del Espíritu Santo, sin embargo requieren la mejor preparación humana posible y exigen ser celosamente conservadas y fielmente expuestas [8 ]y tanto el Papa como los obispos están obligados a hacerlo en conciencia. Incluso para el gobierno general de la Iglesia, el Papa debe encomendarse primero al Colegio Cardenalicio que, después de todo, representa a la Santa Iglesia Romana y, como el presbiterio aconseja a un obispo, asesora al Papa colegial/sinodalmente. Como en todos los casos, un órgano consultivo constituido por el máximo decisor según criterios de complacencia y clientelismo es de poca utilidad y hace más mal que bien a los responsables. Este último no necesita las alabanzas que halagan la vanidad humana, sino la pericia crítica de los colaboradores que no están interesados en los gestos benévolos del superior sino en el éxito de su oficio, es decir, del pontificado, para la Iglesia del Uno. y Dios Triuno.
Mirando las debilidades humanas que nos pueden afligir de manera inminente, como ya en el caso de Simón Pedro, Joseph Ratzinger también habló en términos de la historia de la Iglesia del hecho de que incluso los Papas pueden convertirse en un escándalo porque, como seres humanos, creen que pueden abrir un camino que es populista al gusto del público, pero que contradice el espíritu de Cristo.
Cada Papa debe distinguir precisamente entre su mandato divino y él mismo como individuo con todas sus limitaciones. No debe imponer sus opiniones privadas sobre política o economía y ciencias no teológicas a otros cristianos.
Tampoco puede un papa, un obispo u otro superior eclesiástico abusar de la confianza que se deposita fácilmente en él en una atmósfera fraternal para proporcionar sinecuras eclesiásticas a «amigos» incompetentes o corruptos o, en contra del derecho divino, deponer arbitrariamente a obispos personalmente no bienvenidos o para interferir sin justa causa en el oficio pastoral ordinario del obispo diocesano.
Si hubo un traidor entre los apóstoles elegidos por Jesús, e incluso Pedro negó a Jesús durante la Pasión, entonces sabemos que incluso los representantes humanos de la Iglesia en la historia y en el presente pueden fallar y abusar de su oficio de manera egoísta o estrecha. .
También tenemos un ejemplo de esto en materia de fe, dado que Pablo resistió abiertamente a Pedro cuando se permitió una peligrosa ambigüedad en la «verdad del Evangelio» (Gal 2, 11-14). Nuestra vinculación afectiva y efectiva con el Papa y con nuestro obispo o pastor no tiene nada que ver con el indigno culto a la personalidad de los autócratas seculares, sino con el amor fraterno a un hermano cristiano al que se le ha confiado la más alta responsabilidad en la Iglesia. También puede fallar en esto. Por eso la amonestación amorosa promueve más a la Iglesia que la hipocresía servil.
Pero la mejor manera de ayudar al Papa ya los obispos es a través de la oración. Confiamos en Jesús, el Señor de la Iglesia, que antes de su Pasión dijo a Simón, roca sobre la que edificaría su Iglesia (Mt 16,18): «Simón, Simón, mira: Satanás te ha buscado para zarandearte como trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y vosotros, una vez convertidos, fortaleced a vuestros hermanos» (Lc 22, 31-32).
La fe de Pedro es la fe de toda la Iglesia «que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo, tengáis vida en su nombre» (Jn 20,31).
[1] Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 5.
[2] Cf., ibíd. 22
[3] Ibíd., 1.
[4] Ibíd., 18.
[5] San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, III, 3, 2.
[6] San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, I, 10, 2.
[7] Dei Verbum, 10.
[8] Cf. Lumen gentium, 25.