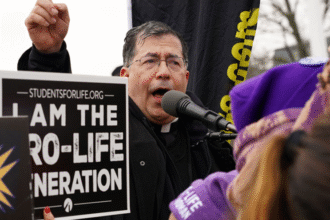Giovanni Papini (1881-1956) narra en su Historia de Cristo (1921) los relatos heroicos de la antigüedad donde los dioses bajaron a las entrañas de la tierra, a los infiernos para consumar los hechos épicos: Istar descendiendo a Nergal, dueño del inframundo, para devolver la vida a Tammuz; Hércules para tener de trofeo al Cerbero; Teseo para devolver entre los vivos a Perséfone; Dionisio al rescatar a Sémele, su madre; de Orfeo para arrebatar de las manos de Plutón a Eurídice.
Historias épicas, fantásticas de bravos héroes míticos consumando prodigios, mensajeros de una vida más alta que despiertan la envidia de los que no gozan este aspecto divino. No faltan quienes, haciendo una lectura de estos relatos, identifican el descenso de Cristo al lugar de los muertos, a los infiernos, como de influencia helénica en esta mitología de héroes y dioses, pero ¿Qué fue diferente? ¿Qué hizo distinta la mitología de la muerte de Cristo, un hecho histórico?
Descender a los infiernos causa gran inquietud. ¿Hasta dónde estremece la muerte de Cristo, quiénes son beneficiados, cómo comprender esta oblación en un sentido nuevo de entrega y redención? En su cruz se consuma lo que no fue posible hacer con los animales y bestias ofrecidos en el templo; la sepultura recibe al cuerpo sin vida de un hombre justo, paradójicamente, más fuerte que todas las culpas, de manera que el pecado del mundo es anulado para transformar la realidad mediante el amor infinito y descender a los infiernos, las entrañas de la tierra, marcando un antes y después en la historia de la Salvación.
Como tal, la fragilidad de Cristo, su precariedad y limitada humanidad, sufre padecimientos indescriptibles, el cuerpo destrozado es receptor de dolor inimaginable, del paroxismo del pecado y la maldad de la cual es capaz el ser humano. Cristo está en lo profundo de los infiernos, la víctima perfecta antagonista del mal. Contrario a los héroes mitológicos, el dolor del suplicio, la tortura de la cruz, no sirve para satisfacer a mitológicos dioses olímpicos y elevar al dilecto al grado heroico. En la sepultura es Dios mismo quien reposa tomando el sufrimiento sobre sí mismo, en Su Hijo.
En una homilía sel oficio de lectura del sábado santo se afirma que la reconciliación llega a los sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte para liberarlos de su desesperación. Descender a los infiernos es tomar la espesa e inquietante realidad de una existencia sobrenatural alejada de Dios, encadenada por el peso del mal. Un párrafo es elocuente al respecto: “Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del Paraíso; yo, en cambio, te coloco en el trono celestial…Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte…”
La humanidad de Cristo reposa en la sepultura y en el mundo parece que no hay consolación alguna. Si este sacrificio demolió las prisiones del abismo, lo hizo a un precio muy alto donde asumió la condición de oblación y, a pesar de nuestra miseria, nos acoge. Todos los días, este descenso a los infiernos está simbolizado por la condición humana en desgracia y empecinada en el pecado. El sacrificio de Cristo debería atraer constantemente a cada persona encadenada por la muerte y la maldad. Al verlo en la cruz y ser sepultado, vemos con asombro cómo el Creador de todas las cosas, en su Hijo, vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos, en él no peso la corrupción, no tuvo poder la muerte definitiva, no fue una sombra en los infiernos. Su muerte no es presunción como la de los dioses míticos, más bien es signo de la humildad de Dios donde desciende al hombre para elevarlo de nuevo. (Cf. Benedicto XVI. Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. 295, 299)
Que Cristo haya descendido a los infiernos nos hace volver la mirada a nosotros mismos para escrutar si el corazón, si nuestro interior, es el lugar sobrenatural donde se ciernen las tinieblas o es iluminado por su Luz salvífica. Cada día, mientras las cosas marchan, somos testigos de la gran maldad del ser humano; esclavizando a su hermano, al prójimo, parece que el corazón es impenetrable, semejante al lugar de los muertos donde no había esta reconciliación realizada en la cruz.
Todos los días, al actualizar el pecado en cualquier aspecto, cuando el corrupto parece triunfar, el idólatra parece cantar la falsa realidad de los eidolon que desgarran la existencia, se realiza conscientemente esta participación humana para despojar a Cristo de su vida y llevarlo a la tenebrosa intimidad entre la voluntad y el hecho del pecado; sin embargo, su cuerpo destrozado, como afirma esa homilía citada arriba, es prenda de esa gratuidad definitiva de reconciliación y amor: “Mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetadas con los clavos en el árbol de la cruz por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido… Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti”.