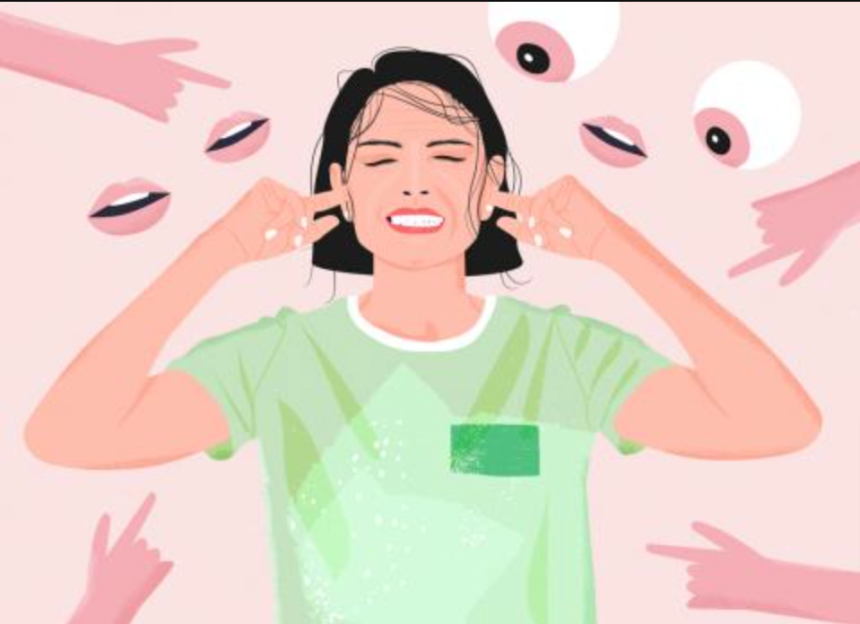* No te duela que vean tus faltas; la ofensa de Dios y la desedificación que puedas ocasionar, eso te ha de doler.
* –Por lo demás, que sepan cómo eres y te desprecien.
* –No te cause pena ser nada, porque así Jesús tiene que ponerlo todo en ti. (Camino, 596)
A Dios, escribe el Evangelista San Juan, nadie le ha visto jamás: el Hijo Unigénito, existente en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer, compareciendo ante la mirada atónita de los hombres: primero, como un recién nacido, en Belén; después, como un niño igual a los otros; más adelante, en el Templo, como un adolescente juicioso y despierto; y, al fin, con aquella figura amable y atractiva del Maestro, que removía los corazones de las muchedumbres que le acompañaban entusiasmadas.
Bastan unos rasgos del Amor de Dios que se encarna, y su generosidad nos toca el alma, nos enciende, nos empuja con suavidad a un dolor contrito por nuestro comportamiento, mezquino y egoísta en tantas ocasiones.
Jesucristo no tiene inconveniente en rebajarse, para elevarnos de la miseria a la dignidad de hijos de Dios, de hermanos suyos. Tú y yo, por el contrario, con frecuencia nos enorgullecemos neciamente de los dones y talentos recibidos, hasta convertirlos en pedestal para imponernos a los demás, como si el mérito de unas acciones, acabadas con una perfección relativa, dependiera exclusivamente de nosotros: ¿qué posees tú que no hayas alcanzado de Dios? Y si lo que tienes, lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieses recibido?
Al considerar la entrega de Dios y su anonadamiento -hablo para que lo meditemos, pensando cada uno en sí mismo-, la vanagloria, la presunción del soberbio se revela como un pecado horrendo, precisamente porque coloca a la persona en el extremo opuesto al modelo que Jesucristo nos ha señalado con su conducta.
Pensadlo despacio: Él se humilló, siendo Dios.
El hombre, engreído por su propio yo, pretende enaltecerse a toda costa, sin reconocer que está hecho de mal barro de botijo. (Amigos de Dios, nn. 111-112)

Por SAN JOSEMARÍA.