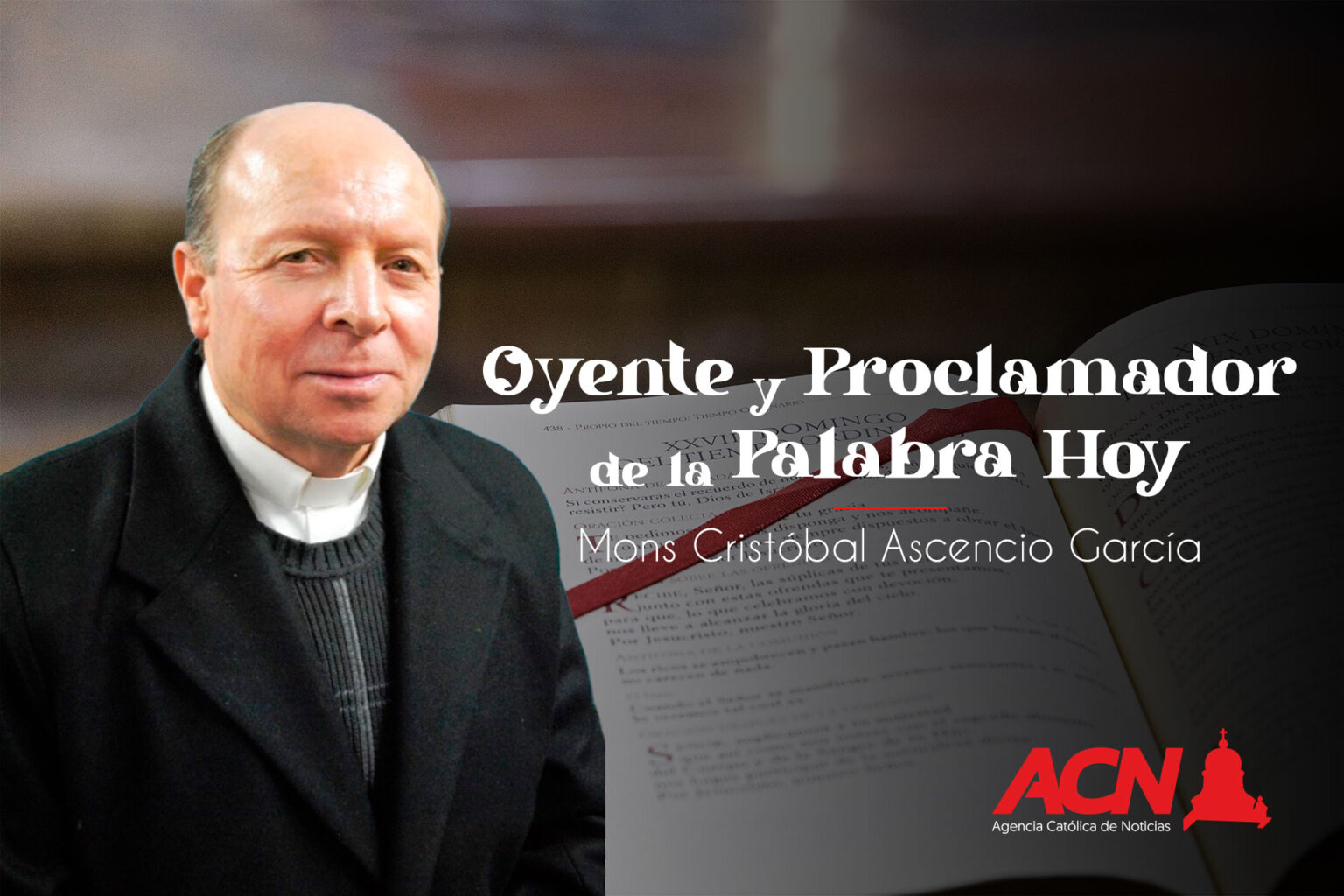Hoy escuchamos en el Evangelio la narración de dos apariciones del Resucitado, podemos decir que éstas sí son una prueba de que Jesús es el ‘viviente’, es decir, el que resucitó para no volver a morir. En la primera aparición no estaba Tomás, en la segunda ya está presente. Las dos se dan en domingo distinto y están los discípulos a puerta cerrada. En las dos Jesús les desea la paz.
La primera aparición se da al anochecer del día de la Resurrección. Ante el temor que se debió reflejar en el rostro de los discípulos, Jesús les dice: “La paz esté con ustedes”. Para que sepan que es Él mismo, pero en un cuerpo glorificado, “les mostró las manos y el costado”; podemos decir, es el mismo y diferente, como dirán algunos estudiosos, ‘se da la continuidad en la ruptura’; es el mismo Jesús, ya que muestra los signos de la pasión, pero distinto, porque su cuerpo es glorificado. Jesús aparece en medio de los suyos sin actos sensacionalistas, simplemente se hace presente. Podemos decir que otros de los nombres del amor es “la presencia”. Jesús no acusa ni reprocha a quienes lo habían abandonado en las horas más difíciles de su vida, cuando más los necesitaba, les muestra su misericordia. El Resucitado siempre está en medio, es la fuerza de unión de todos ellos y del mundo. Y viene el envío para que continúen aquella misión que le ha encomendado el Padre, esa misión para la que fueron llamados, ahora les toca seguir difundiendo el proyecto de Jesús. No los envía solos, les da el Espíritu Santo, así como el poder de perdonar los pecados.
Aquellos Apóstoles atemorizados tienen una gran experiencia con el Resucitado. Sus palabras fueron como una caricia sobre sus miedos, sobre sus sentimientos de culpa, sobre sus sueños incumplidos. Los acontecimientos pascuales, no son simples apariciones del Resucitado, son encuentros que se realizan con esplendor, humildad y fuerza generativa. Una experiencia que los llenó de paz, esa paz que los alienta a seguir a pesar de las dificultades. Esa presencia de Jesús les quitó los temores, saben que su Maestro está vivo y que se ha cumplido lo que un día anunció.
Tomás no está presente en aquel momento, sus compañeros con gozo y alegría le comparten después su experiencia: “¡Hemos visto al Señor!”. Es allí donde Tomás desea pruebas, pone condiciones para creer, ya que hablar de resurrección no era ni es muy fácil de comprender. Quizá se lamentaba por haber estado ausente, deseaba tener la experiencia de ver al Resucitado. Juan dice que ocho días después, Jesús se aparece de nuevo. Los había enviado a llevar a todo el mundo la Buena Nueva, pero todavía los encuentra encerrados en esa misma habitación; no alza la voz o les da una última oportunidad, sino que los acompaña en su fe naciente, es la Iglesia que comienza su vida. Luego viene ese momento de diálogo entre Jesús y Tomás, un Jesús que lo invita a que toque, que palpe para que se desvanezcan las dudas, pero a Tomás le es suficiente verlo y expresa una confesión de fe, como nadie lo había hecho: “¡Señor mío y Dios mío!”; es el primero que le da el título de Dios. Su confesión no sólo es un grito de fe, sino también de arrepentimiento, como diciendo: ¡Qué necio he sido! ¡Señor, cómo te he podido tratar así!. Jesús, pensando en todos los hombres a los que se les predicará el Evangelio expresa: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.
Aunque Jesús está vivo y presente en la Iglesia, sabemos que su presencia es distinta. Jesús nos participa la dicha de la fe, ya que llegamos a creer por el testimonio de otros; confiamos en lo que otros nos cuentan y no sólo con sus palabras, sino con su testimonio, por eso esa bienaventuranza, “dichosos los que creen sin haber visto”, ha sido dada para todos nosotros, para todos aquellos que hacen la experiencia de Cristo a partir de lo que se les ha anunciado.
El Evangelio nos narra la situación de una Iglesia naciente y con miedos; cuando Jesús no está en el centro, el temor lleva al encerramiento. Sin Jesús, la Iglesia se convierte en un grupo de hombres y mujeres que se reúnen a puerta cerrada. Con las puertas cerradas no se puede escuchar lo que sucede fuera, no es posible abrirse al mundo, se apaga la confianza y crecen los recelos. El miedo puede paralizar la evangelización y bloquear nuestros mejores dones; con miedo no es posible amar el mundo. El papa San Juan XXIII dijo: “Abramos las ventanas de la Iglesia, para que entren vientos nuevos”.
Hermanos, Jesús sigue estando presente en medio de nosotros, permitamos que Él sea el centro de nuestra vida, no olvidemos que somos sus testigos en un mundo que quiere caminar sin Dios.
Jesús ha resucitado y nos sigue enviando a proclamar su proyecto en un mundo muy difícil, en una sociedad dominada por el materialismo, por el individualismo; una sociedad preocupada sólo por el aquí y el ahora, una sociedad arreligiosa. Como cristianos hemos de mostrar al mundo que Dios es significativo en nuestras vidas, que es Él quien nos hace vivir unidos, es Él quien nos hace trabajar por la paz en un mundo violento, una paz que se finque en la justicia, la verdad y la fraternidad. Él nos envía a que anunciemos a este mundo inmisericorde, la misericordia que se convierte en perdón, y por lo tanto, en paz.
Les bendigo a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
¡Feliz domingo de la Misericordia para todos!