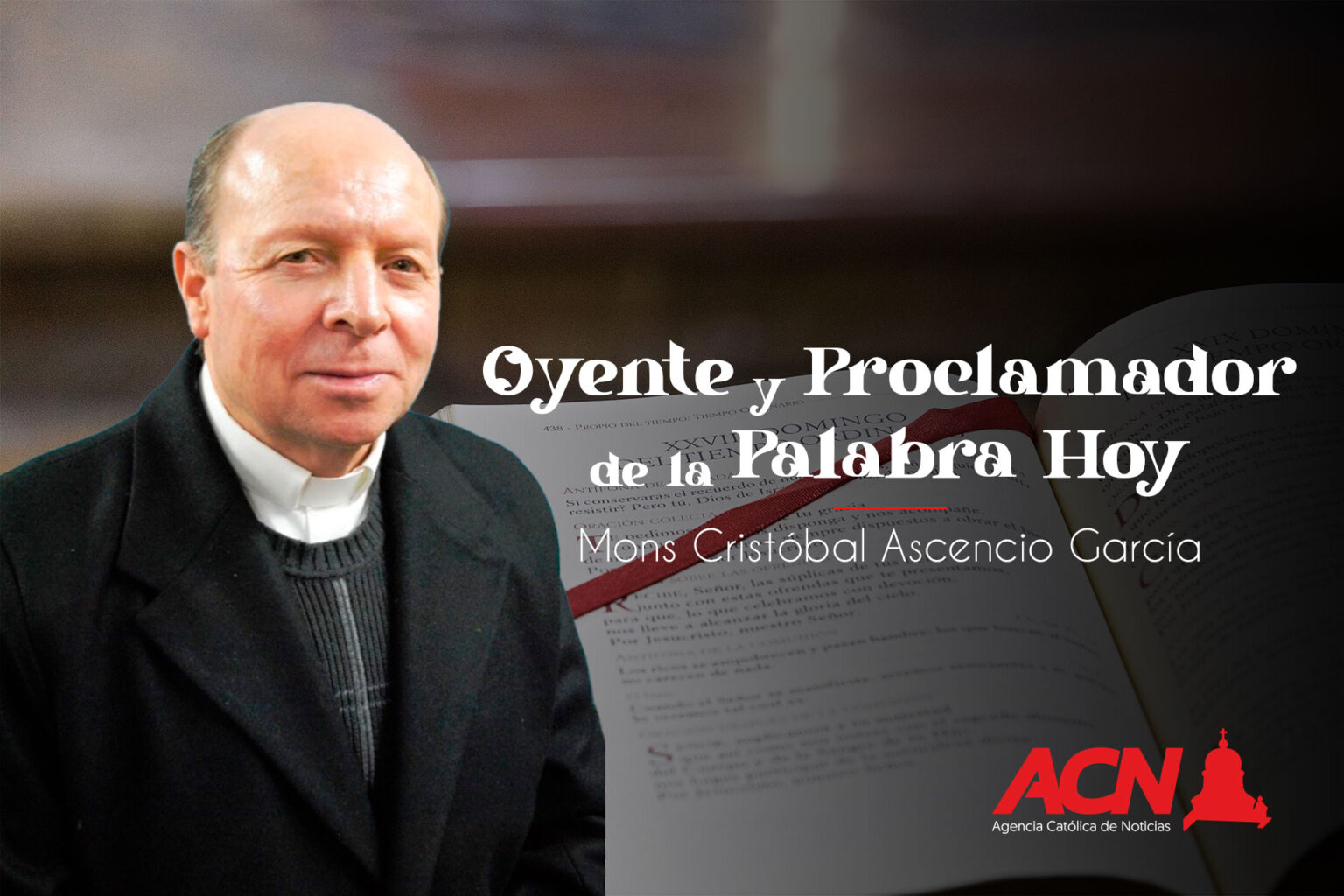Hace ocho días escuchábamos aquella recriminación que Jesús le hace a Pedro: “hombre de poca fe ¿por qué dudaste?”; un Jesús que cuestiona a uno de los suyos por dudar, y tenía razón, ya que Pedro había presenciado la multiplicación de los panes y otros milagros. Este domingo escuchamos que Jesús exalta la fe de una mujer cananea: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!”; una mujer pagana que ha crecido en una religión politeísta; una mujer que por la enfermedad de su hija tuvo que ser excluida de la sociedad. Esa mujer es cananea, lleva un lastre en sus hombros porque su hija está enferma. Como madre seguramente acudió a los doctores de su tiempo, a los curanderos y brujos, pero su hija seguía igual, convulsionando, signo de que era poseída por un demonio, según la creencia de aquel entonces. Ahora escucha hablar del profeta de Galilea, lo conoce de oídas, desea verlo para solicitarle un favor, la curación de su hija.
Y pareciera que Jesús y la mujer cananea, tuvieran un enfrentamiento dialéctico; parece que el Señor no acepta la petición de la mujer y pone límites a su misión, pero es sólo un planteamiento para que ella luche y se exprese en profundidad con todo su corazón. Aquella mujer, no se da por vencida, está en medio de la gente, no por casualidad, tiene un objetivo; es una mujer que no teme las miradas de los demás, grita desde lo más profundo de su ser: “Ten piedad de mí, Señor, hijo de David”. Mientras ella grita, parece que Jesús la ignora, no escucha sus gritos, se comporta insensible, algo raro en Él; ella sigue gritando, como lo había hecho siempre, gritarle a sus dioses y a dioses extranjeros, ya sean griegos o egipcios, sirios o babilónicos, pero lo único que había sacado era su silencio. Así que aquella indiferencia de Jesús no destruye sus esperanzas, seguirá gritando por amor a su hija y esperando que un “dios” escuche sus ruegos; pensaría… tal vez exista un “dios” que no esté sordo.
Sus ruegos mueven la sensibilidad de los discípulos que intervienen por ella, acuden a Jesús y le dicen: “Atiéndela que viene gritando”. Jesús recuerda su misión, pero aquella mujer no se da por vencida y una vez que lo tiene cerca, le dice: “¡Señor, ayúdame!”. Ante la negativa de Jesús, la mujer insiste “También los perritos se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos”. Allí viene el reconocimiento de Jesús sobre la fe de aquella mujer: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!”. Ante esa forma de creer, aparece la fe débil de Pedro; ante esa forma de creer, aparece nuestra fe mediocre, que muchas veces es una fe ocasional, ya que muchos tenemos una fe que sólo sabe pedir a Dios cuando se está necesitado, pero que no se está dispuesto para seguir su proyecto de vida. La fe de aquella mujer desafía el corazón de Jesús y le arrebata un milagro; es perseverante ya que conoce a Jesús de oídas, pero sabe que tiene un corazón sensible con los que sufren. Jesús termina gritando su admiración ante aquella mujer: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!”.
Tuvieron que cruzarse las miradas, Jesús descubre el dolor de la madre que busca el bien para su hija; una madre incansable que, a pesar de no haber conseguido la cura, sigue buscando. Aquella mujer tuvo que ver en la mirada de Jesús la bondad plena y a pesar de su pronta indiferencia supo insistir. Las lágrimas de dolor y sufrimiento, pronto se transformarían en lágrimas de alegría, porque recuperó a su hija y descubrió al verdadero Dios. Sí, vio orar a Jesús por ella y su Padre Dios respondió a sus ruegos, ¿cómo no convertirse a ese Dios? Lágrimas tuvieron que rodar también por las mejillas de Jesús al encontrar a una mujer con una fe inquebrantable; una mujer que no había perdido sus esperanzas, de allí aquel alago: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!”, y el milagro se produjo. No fueron las migajas sobrantes y caídas al suelo, lo que el Señor dio a la mujer, sino el pan tierno y blanco de su amor y de su poder infinito.
Hermanos, la fe de aquella mujer cananea se sostuvo en la prueba; en medio de los fracasos permaneció la esperanza, a pesar del silencio de sus “dioses”; buscó a Aquel profeta que la conduciría al verdadero Dios. Valoro mucho el amor de una madre; una madre nunca se da por vencida cuando buscan el bien para sus hijos.
Este Evangelio me lleva a recordar a tantas mujeres llamadas por los noticieros: ‘mujeres buscadoras’, esas madres que buscan a lo largo y ancho de nuestra nación a sus hijos desaparecidos; allí se muestra la fe y la esperanza de una madre, que busca sin cansancio y aunque algunas han perdido la vida en ese intento, otras siguen buscando, hacen caso omiso a los riesgos. Ojalá que las autoridades tuvieran la actitud de Jesús, esa sensibilidad ante el dolor ajeno y les dieran el apoyo necesario. Les digo a estas mamás: No se cansen; hoy escucharon el grito de una mujer cananea, un grito que fue escuchado; no callen, aunque muchos quisieran apagar sus gritos, sigan gritando y buscando.
Hermanos, no nos cansemos nunca de buscar el bien para los demás, luchemos contra toda desesperanza y así encontraremos el bien común; evitemos caer en la resignación, esa actitud que destruye toda esperanza. Es momento de imaginar, si hoy Jesús nos mira y nos pregunta: ¿Cómo es tu fe?
Debemos reflexionar: ¿Nuestra fe se parece a la de Pedro o a la fe de aquella mujer cananea? Recibiremos de Jesús una reprimenda: ¿Por qué dudaste? o quizá nos diga: ¡Qué grande es tu fe!.
Les bendigo a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz domingo para todos!