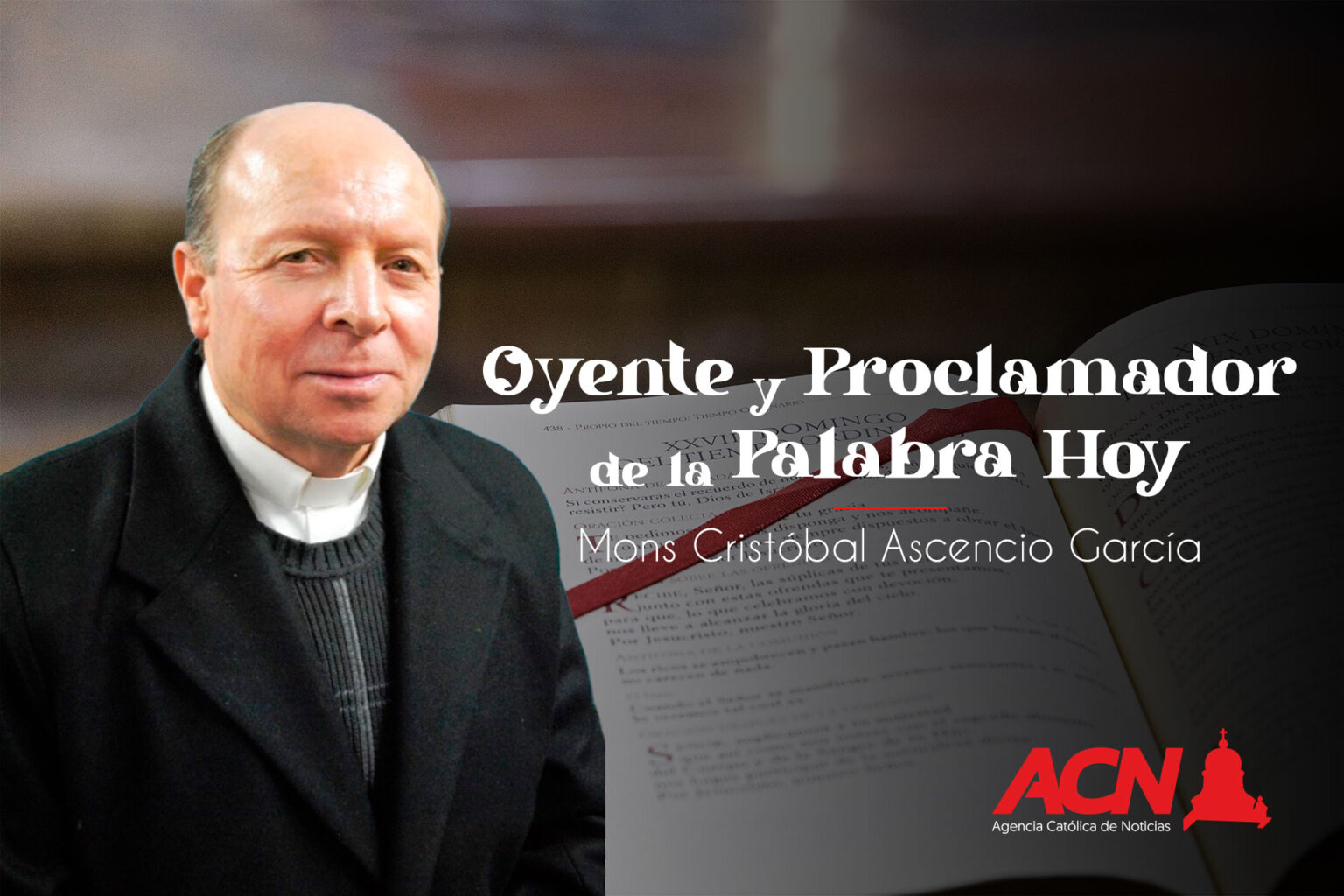El domingo pasado, hemos terminado el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés y retomamos el tiempo ordinario que habíamos dejado antes de la Cuaresma. Hoy celebramos el misterio central de nuestro cristianismo, la Santísima Trinidad, un misterio que aprendimos desde muy niños, cuando nuestras madres nos enseñaron la doxología que recitamos: “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”, la recitamos mientras trazamos una cruz en nuestro cuerpo. La Trinidad es la imagen perfecta del Amor, el espejo en el que todo ser humano debemos mirarnos para descubrir nuestra identidad, nuestra naturaleza y el poder que llevamos en nosotros mismos para amar a los otros y cumplir el mandato de Jesús, de ser uno como el Padre y Él son Uno. Este misterio de Dios, Uno y Trino, es fruto de esta experiencia de revelación progresiva en la historia. Revelación cumbre, expresión de maduración. Dios no es un ser aislado, desentendido de las realidades temporales, solitario; es un Dios comunitario, familia, sociedad, fraternidad. Por eso, la cumbre de toda la revelación bíblica es ésta: “Dios es Amor”. Y el amor nunca es soledad, aislamiento, sino comunión, cercanía, diálogo, alianza.
La fórmula trinitaria, la aprendemos desde muy niños, y la repetimos al levantarnos y al acostarnos; cada vez que empezamos nuestros trabajos nos encomendamos a la Trinidad; todo lo emprendemos con esta fórmula, los sacramentos, los sacramentales, nuestras reuniones, etc. El gran peligro que corremos es que es tan sencilla y tan repetitiva, que podemos llegar a hacerla sin ser plenamente conscientes de lo que estamos recitando; la haremos de manera mecánica. Qué bonito que empecemos a valorar esta expresión tan sencilla y tan llena de sentido. Que hermoso que al recitar la doxología, lo hagamos de manera consciente, pausada, pensando en lo que van pronunciando nuestros labios. Para invocar o para ponernos en las manos de la Santísima Trinidad, no se ocupa mucho tiempo, hagámoslo de la mejor manera; dejemos de hacer cualquier otra cosa y centrémonos en lo que estamos pronunciando.
Hemos escuchado este día un trozo corto del Evangelio, pero con un sentido teológico profundo; se nos muestra un Dios que es amor y ese amor se concretiza en la obra de su creación, recordemos: “Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único…” Dios crea todo cuanto existe y le concede libertad.
Sabemos que el ser humano en su libertad le puede dar la espalda a Dios, pero no por eso Dios deja de ser lo que es: “Amor”. Dios sigue amando su creación y su amor es tan grande que nos regala a su Hijo único; con el nacimiento de Jesús se cumplen las promesas realizadas en el Antiguo Testamento. La irrupción de Jesús en la historia, no es para juzgar o condenar, su objetivo es muy claro: “Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salvara por Él”. Jesús no viene a condenar o juzgar, Jesús viene a manifestar el amor de Dios; en la persona de Jesús, nos damos cuenta que Dios es amor; sus palabras hablan del amor de Dios; su proyecto es un proyecto de amor. Al amor de Dios nada ni nadie escapa, sólo el que no quiera aceptarlo. Recordemos: “El que cree en Él, no será condenado; pero el que no cree, ya está condenado…” El ser humano en su libertad puede darle la espalda a Dios, pero Dios lo sigue amando. Sí hermanos, porque el amor que Dios nos tiene es un amor incondicional, gratuito, libre, que plenifica a aquel que lo acepta. Dios no quiere condenar a nadie; en su proyecto no existe la condena ni el rechazo, en Él sólo encontramos el amor, la misericordia y el gozo por vivir para nosotros. Sin embargo, todo este amor se encuentra con la fe en el hombre, si el hombre no cree, si decide ignorar este amor, rechazar esta oferta de salvación, entonces Dios no puede hacer nada por él. Jesús dice: “El que no cree, ya está condenado, pues habiendo venido Dios a caminar con él prefirió rechazarlo”.
Hermanos, es relativamente sencillo elaborar una homilía sobre la Santísima Trinidad y su amor hacia la humanidad; pero para ser merecedores de ese amor existe una condición y ésta es creer en Jesús; Dios no obliga, como hemos escuchado, a amarlo, respeta la libertad; así que, podemos acoger a ese Dios o lo podemos rechazar, nadie nos fuerza, somos nosotros los que debemos de decidir y nuestra opción libre es, o creer en Jesús o rechazarlo. Es aquí donde debemos reflexionar: ¿Cómo es nuestra forma de creer?
Hermanos, muchos cristianos de hoy, piensan que creer en Jesús es acudir de vez en cuando a Misa; es recitar alguna fórmula religiosa por la mañana o por la noche; es por costumbre recibir los sacramentos o portar alguna medalla colgada al cuello. Pero, creer en Jesús, es en primer lugar, esforzarnos por vivir su proyecto, su estilo de vida, y llevarlo adelante. Pensemos, no sólo en ¿cómo creen las personas que me rodean?, sino también ¿cómo creo yo?.
Les bendigo a todos ustedes, precisamente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre de la Santísima Trinidad, bendecidos todos.
¡Que pasen un feliz domingo!